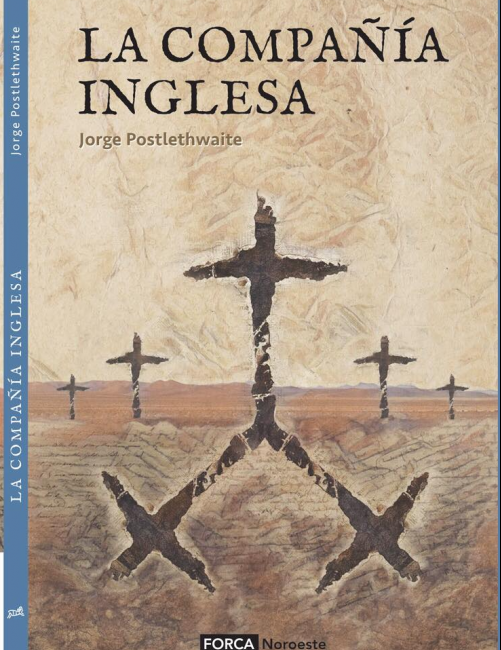por Jorge Postlethwaite
Walter Buchanan siempre fue excéntrico y reservado. No ha pasado un día aquí en el acervo, desde su repentina, anticlimática y abrupta desaparición, en el que no piense en él. Tal vez porque Walter era mi jefe, y trabajábamos juntos en este pequeño espacio de la pequeña biblioteca que pertenece al acervo León-Portilla, dentro del Instituto de Investigaciones Históricas.
Walter tenía un estilo peculiar de caminar: erguido con la cabeza ladeada y la mirada ausente. Era digno, lento, nada apremiaba a Walter; parecía un príncipe destronado.
Su pisada era ligera. Parece una observación extraña, pero no deja de sorprenderme. Una vez estudié las suelas de sus zapatos. Fue coincidencia. Le mostré primero un hoyo en la suela de mis tacones, y él, tal vez porque no supo qué hacer o cómo responder mi gesto, me mostró las suyas. Sus suelas estaban intactas, eran de goma, nuevas, a pesar de que el resto de los zapatos estaban viejos y desgastados. Fue como un pequeño milagro. Nunca me lo he podido explicar. Y desde ese día puse atención a su andar, y era como si sus zapatos acariciaran el piso, casi como si levitara.
Se vestía elegante, más allá de lo necesario. Usaba trajes claros, corbatas de los setenta, y siempre estaba impe- cablemente peinado, relamido hacia la izquierda. Su tez era blanca y hepática y siempre iba recién rasurado, lo cual enfatizaba sus ojos color aceituna. Era delgado. Fumaba cigarros Raleigh.
Su pasado era un misterio para todo el departamento de Historia, como ahora lo es su presente y futuro. Nunca supe si tenía títulos académicos, pero sospecho que era autodidacta. Juanito, el conserje, me contó una vez que Walter empezó igual que él, desde abajo, trapeando pisos. Después fue voluntario y asistente en la oficina. Lo ascendieron porque sabía inglés, hasta que llegó a ser investigador independiente sin goce de sueldo, y finalmente el encargado del acervo por accidente.
Al principio nadie entendía qué hacía, o cómo ganaba dinero. Rebasaba los treinta años. Cuando primero apareció en la universidad fue en calidad de visita. Iba diario a la biblioteca a leer. Se pasaba horas leyendo, consul- tando revistas, periódicos, separata, documentos diversos, tomando notas en una libreta Universitaria. Las horas que invertía ahí en la biblioteca descartaba la posibilidad de un empleo. Se rumoraba fuertemente que Walter era heredero de una pequeña fortuna, nieto de un general o político, y que viajaba por México y Estados Unidos recopilando información para un libro que pretendía escribir. Era un rumor, pero fue lo más cercano a una explicación.
Walter siempre se mostró prudente, educado, y propio. Hablaba inglés y español perfectamente, y, según Juanito, otros idiomas como francés, o tal vez alemán. Se relacionaba poco con los demás investigadores y administradores del departamento, con la excepción notable de su jefe, el encargado, subcoordinador, y profesor de tiempo completo, que respondía al nombre de Ramiro Solís, y quien entre otras responsabilidades tenía a su cargo la administración del acervo León-Portilla. Eventualmente delegó esta responsabilidad a Walter, que no era complicado ni difícil ni requería de un talento especial. Nunca lo nombró encargado oficialmente. El profesor Solís se mudó a Mexicali donde está la rectoría para tomar un puesto más alto, y Walter se quedó de encargado del León-Portilla. Siempre obedecía a Solís, era leal, y se refería a él con una deferencia que rayaba en lambisconería. A veces hasta daba pena.
Puedo atestiguarlo porque estuve presente durante varias conferencias telefónicas entre ellos, que yo oía a medias, y por visitas espontáneas de Solís. Walter se humillaba, un servilismo innecesario que inspiraba lástima. Por eso, me explicó Juanito, le dieron el puesto. Solís, a la vez, demostraba un respeto inusual hacia Walter. Tal vez debido al apellido foráneo, o por el aire majestuoso que emanaba Walter. Difícil de saber.
Como encargado del acervo León-Portilla, realizaba un trabajo entusiasta, pero de resultados mediocres, o imperceptibles más bien, como cualquier otro burócrata. Los investigadores y maestros lo trataban de asistente, con algo de desdén. Walter no tenía autoridad sobre nadie, más que, técnicamente, sobre mí, porque yo fui su auxiliar.
Lo vi por primera vez cuando fui a consultar un libro para el seminario de Estudios socioeconómicos de Baja California. Walter estaba sentado en el fondo de la biblioteca, junto a la ventana, sumido en la lectura de un volumen grueso, de tapa negra, que después supe que era History of California, de George Bancroft. Se portó amable y servicial. No me sacó plática ni hizo preguntas impertinentes. Solamente me pidió llenar una forma y buscó el libro que solicité. Confieso que me puse nerviosa con él. No sé por qué, pero me causaba ternura, y me gustó de una manera medio patética, como cuando te enamoras de un perrito callejero al cual le falta una pierna.
No volví a verlo hasta finales del semestre, cuando regresé al acervo a solicitar autorización para realizar mis prácticas durante el verano. Walter llamó por teléfono, por una línea interna, a Solís, y en cinco minutos fui aceptada, sin goce de sueldo obvio.
Me preguntaba qué investigaba Walter. Me di una idea después de un tiempo, pero nunca supe su motivación. Hubiera sido imprudente preguntárselo. No me parece de buen gusto preguntar algo que puede resultar personal a alguien que ni conoces. Y Walter era un hom- bre que no invitaba a meterse en su vida. Leía en silencio, murmuraba para sí mismo. Su devoción era loable pero no necesariamente contagiosa.
Los alumnos y maestros se reían de él. Era torpe, despistado, nervioso. Realizaba su investigación sin reconocimiento de su entorno. Y los únicos libros que leía pertenecían al acervo dedicado exclusivamente a la historia de Baja California. Walter era el primero en llegar a la oficina y el último en irse. Sacaba folletos, documentos y periódicos de cajas empolvadas en los anaqueles de un pequeño almacén contiguo. Leía, tomaba notas, y leyó los siete tomos de Bancroft, una hazaña en sí. Nunca volví a encontrarme con alguien tan entregado a la lectura.
La biblioteca-oficina del acervo León-Portilla era rectangular, de seis por tres metros, aproximadamente, con dos mesas largas para consulta y un cubículo esquinado con escritorio y computadora. Compartimos este espacio durante el verano, un verano particularmente caluroso. Nos quedábamos solos buena parte de las tardes, sin aire acondicionado, sudando los dos. Él salía al pasillo a fumar y a refrescarse, y se servía agua del portagarrafón en conos de papel, doblaba las rodillas, como si hiciera sentadillas, porque según él tenía la espalda lastimada. Se veía bastante ridículo cuando tomaba agua.
El hastío dentro de la biblioteca era palpable. Él se sentaba en el cubículo a leer, y yo pasaba la mayor parte del tiempo de pie archivando, además de atender a las pocas visitas de alumnos y maestros.
Walter cambiaba de aspecto y se relajaba única- mente cuando hablaba de historia. Se veía empoderado, como con más confianza en sí mismo, especialmente cuando el tema era la segunda mitad del siglo diecinueve en México. Su rostro se iluminaba, sus ojos centelleaban, cuando una visita le preguntaba sobre un acontecimiento de dicho periodo. A mí no me interesaba, obvio, pero no podía resistir ver cómo se le iluminaba la cara con algo tan trivial, y entonces le hacía algunas preguntas, sólo para seguirle la corriente.
Descubrí que su investigación se concentraba en la ocupación inglesa de Baja California a finales del siglo XIX y principios del XX. Su hipótesis era algo controvertida. Aseguraba que el verdadero interés de la monarquía británica en Baja California no era la explotación de la agricultura, ni guano, ni bienes raíces, ni minería, como la mayoría acordaba, sino la fundación de una «Nueva Albión», por usar el término favorito de Walter. Según él podía comprobar su teoría con cartas y oficios. Escribió un ensayo al respecto, y lo envió a varias revistas académicas, pero se lo rechazaron. Me enteré de esto cuando él ya no trabajaba en el acervo, cuando desapareció, porque leí sus correos electrónicos.
La vez que más platiqué con Walter Buchanan fue la última vez que lo vi. Me invitó a una investigación de campo en San Quintín. Él quería visitar el panteón inglés. Fuimos en su carro, un Tsuru nuevo, lo cual me sorprendió porque no acordaba con su nivel de sueldo. En el viaje de ida todo fluyó más o menos normal. Hubo silencios largos, interrumpidos por algún comentario sobre el paisaje que fluctuaba entre urbano y bucólico. Escuchamos su casette de Air Supply, el único que llevaba a bordo, y la radio cuando lograba sintonizar una estación. Hablamos de trabajo, de la universidad, de los investigadores y maestros. Chismes de trabajo. No puedo negar que fue placentero. No sé por qué, pero Walter me hacía reír.
En San Quintín nos perdimos. Walter se bajó por un camino de terracería, en una zona rural, a pedir direcciones. Una señora en camisón que estaba sentada en el porche de su casa hablando por celular nos apuntó hacia el panteón, en dirección al mar. Nos metimos por otro camino de terracería hasta desembocar en el humedal.
Lo primero que noté fue un aviso en letras grandes pintadas en una barda que decía: «Prohibido enterrar cuerpos sin permiso de las autoridades». Era un cementerio desolado e inquietante. Aunque supongo que todos lo son. Las únicas otras visitas, aparte de nosotros, era una familia de cuatro, parada a escasos metros de la entrada frente a una tumba. La estudiaban como si esperaran que el muerto resucitara. Me fijé en el señor de estatura baja, quien supuse era el padre. Su rostro era muy moreno y tenía una expresión melancólica. Tal vez andaba borracho. Llevaba una gorra de béisbol empolvada y sostenía un machete como si se tratara de un instrumento inofensivo. Lo acompañaba una mujer y dos jóvenes. Al cruzar Walter y yo el umbral de una reja oxidada, ellos salieron.
No había nadie más. Caminamos Walter y yo como sonámbulos. Era un paisaje extraño, bello y tétrico. Se me ocurrió que Walter me podía matar y enterrar sin el permiso de las autoridades, y nadie se enteraría.
El panteón era un desastre. No había pasillos ni senderos delineados. Era una mezcolanza de tumbas encimadas, lo cual nos obligaba a caminar por encima de ellas.Walter en su traje café claro parecía director de una funeraria. Caminaba despacio y se detenía en cada tercer o cuarta tumba a contemplarla. Noté que la mayoría de las tumbas no tenían lápida, nada más una cruz de madera, hecha con tablas de escombro, sin nombres. Walter caminaba con las manos detrás de su espalda, inclinado, y fumaba sus cigarros Raleigh.
Me separé de él. Caminé hacia el lado opuesto sin perderlo de mi vista. Noté que las pocas lápidas que tenían nombre no eran apellidos en inglés.
—¿Por qué le llaman panteón inglés? —le pregunté a Walter cuando nos reencontramos—, no he visto un solo apellido inglés.
—Justo lo que pensaba —contestó—. Creo que las saquearon.
—¿Qué desalmado se puede robar una lápida? —pregunté.
Cruzamos el panteón, de este a oeste y llegamos a la orilla de una laguna que llaman la Bahía Falsa. Observé a una garza parada en la orilla de la bahía. Leímos los nombres y fechas de la sección de tumbas nuevas y resplandecientes junto a la orilla. Algunas tumbas eran ostentosas, como mausoleos, pero a Walter no le interesaron. Comenzó a bajar el sol cuando nos subimos al Tsuru. Noté que Walter estaba decepcionado.
—No es un mal lugar para descansar, supongo —dijo Walter antes de arrancar.
Comimos en la cafetería de un motel que estaba a pie de carretera. Ordené sopes y Walter tacos dorados.
Nos reímos un poco. El viaje no había salido como esperaba, confesó. Nos tomamos una cerveza cada quién. Y al salir del restaurante, en el estacionamiento de tierra, cuando Walter me abrió la puerta del carro, intentó darme un beso. Di dos pasos para atrás, sorprendida y perdiendo el balance. Él hizo otro intento, como más asertivo, y lo empujé. Quizás mi reacción fue exagerada. El empleado de la gasolinera que estaba enseguida del hotel gritó: «ey ¿qué pasa?»
Walter sólo agachó la cabeza, pidió perdón, y nos metimos al carro.
Volvió a pedir perdón cuando arrancó el carro y me pareció que estaba a punto de llorar. Finalmente salimos del estacionamiento y él manejó muy rápido sobre la carretera. Le dije que le bajara, pero no obedeció y en la primera curva nos salimos de la carretera y casi nos volteamos. Lo insulté. Le quité el volante y yo manejé el resto del camino, las cuatro horas restantes hasta Tijuana. Walter se durmió en el asiento de pasajero, o fingió dormirse.
Cuando abrió los ojos, ya íbamos a la altura de Rosarito. Me pidió perdón por tercera vez, de una manera patética y humillante, casi chistosa. Me quedé seria para que se humillara más. Él balbuceó algunos datos de su vida, como si eso justificara su comportamiento. No tenía familia, a su padre nunca lo conoció, su madre acababa de fallecer de cáncer.
Comenzó a relatarme la historia de su abuelo, un general del Porfiriato, y se quedó ido y callado a la mitad de una digresión sobre Abelardo L. Rodríguez. El resto del camino lo recorrimos en un silencio absoluto.
Llegamos de noche al campus. El estacionamiento estaba vacío e iluminado por las lámparas de poste. Había dejado ahí mi carro, mi confiable vocho blanco, junto a la acera que conduce a la biblioteca. Ahí nos despedimos sin darnos siquiera la mano.
—Adiós Walter —dije no sé si altiva.
Él mantuvo la cabeza agachada, como si leyera algo en el piso del Tsuru, penitente, y se quedó ahí sentado en el asiento de pasajero hasta que arranqué el vocho y salí.
Fue la última vez que vi a Walter. No se presentó a la mañana siguiente a trabajar, ni a la siguiente. Nunca volvió. Nadie supo su paradero. Una semana después Solís me ofreció quedarme de encargada del acervo provisionalmente. Y todos los días, antes de irme a comer, volteo para afuera, y a través de la única ventana, observo cómo la luz del sol danza entre las hojas de los árboles, y evoco a Walter: sus ojos claros y brillantes, color aceituno, e imagino sus suelas intactas avanzando por las losas agrietadas de concreto, avanzando, levitando, hacia mí.
Jorge Postlethwaite (Mexicali, Baja California, 1977). Sus primeros cuentos aparecieron en Delta de Voces, antología editada por Cetys Universidad. Descuentos, su primer libro de cuentos, resultó ganador en los Premios de Literatura de Baja California 2010. Su segundo libro, Icthus, fue publicado en el 2016 bajo el sello artesanal Juanas Editoras. La compañía inglesa, su tercer libro, fue distinguido con el Premio Regional de Cuento Ciudad de La Paz 2016.