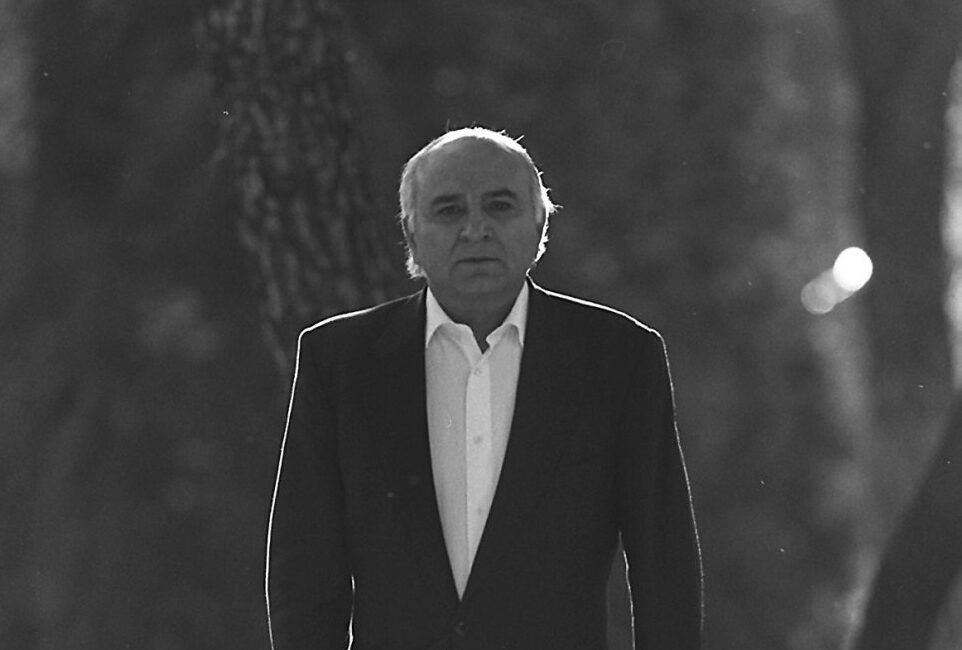por Jorge Ortega
Gadamer escribió que la principal cualidad de la voz poética es su tono. Aquí radica —nos dice en Poema y diálogo— la “fuerza de la poesía lírica”.1 Esta aseveración vale para la totalidad de la obra poética de Francisco Brines (Oliva, España, 1932), homogénea en su actitud enunciativa y diversa en motivos, formas, escenarios: tensa, en una palabra. Brines parece hablarnos de un modo quedo, melancólico, pesimista; sin embargo, el flujo del poema cobra en él una pluralidad de elementos simbólicos, alusiones históricas y tintes mitológicos, amén de las cambiantes prosodias que sirven de recipiente y de vehículo, dejándonos una impresión de contenida vitalidad, dinamismo y brío que indudablemente enriquece la comprensión de la característica modulación del poeta de Valencia; o, en la rigurosa etimología del vocablo, su peculiar monotonía. A fin de cuentas no estamos sino ante una indirecta reivindicación del a veces preterido rasgo de entonación que debe exhibir un poema tal una condición de su autenticidad. En la medida que el autor permanece fiel al estado de ánimo que precede a la emotividad del texto, resultará más persuasivo, la expresión más fructífera o eficaz.
Miembro de la denominada generación poética de los cincuenta, Francisco Brines es, junto con José Manuel Caballero Bonald, uno de los dos últimos de sus integrantes que siguen entre nosotros; los restantes —Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma, José Agustín Goytisolo, Claudio Rodríguez, José Ángel Valente y Ángel González— se han marchado dejando atrás la perdurable estela de sus escrituras, cerrando el círculo de su respectiva aportación. La trayectoria de Brines y de Caballero Bonald continúa todavía abierta, aunque el camino está prácticamente recorrido. Habrá que ver qué contribuciones adicionales nos deparan, aparte del insoslayable bagaje que entraña la poesía que nos han concedido. Para completar lo que constituiría la constelación de los mayores poetas españoles vivos, con lo discutible que puede resultar esta afirmación, a estos nombres hay que añadir desde luego los de Antonio Gamoneda y Pablo García Baena. Así, con Caballero Bonald, Gamoneda y García Baena, Brines concierta una de las referencias fundantes de la lírica hispánica contemporánea, secundado por quienes los han sucedido, las promociones posteriores, en las que hallamos a Antonio Colinas, Jenaro Talens, Antonio Carvajal, Francisco Ferrer Lerín, Luis Alberto de Cuenca, Jaime Siles, Olvido García Valdés, Eloy Sánchez Rosillo, Luis García Montero, Juan Carlos Mestre, Eduardo Moga, entre otras destacadas voces.
En el contexto de su promoción, Francisco Brines comparte semejanzas con Antonio Gamoneda, Pablo García Baena y José Ángel Valente. La consecución de la palabra esencial, o de lo esencial a través de la palabra, fomenta la poética de esta familia, independientemente de los frutos estéticos y semánticos de cada uno. En los cuatro se hace patente una vertiente ascética y otra de índole sensual, enlazadas en una locución escandida a partes iguales por la suntuosidad y la revelación, pese a que en cierto autor cualquiera de ambas propiedades prevalezca más que la otra. La espiritualidad de Brines se relaciona con la disposición al diálogo interior denotado en su retórica, lo mismo que en el aire de atemporalidad que destilan muchos de sus poemas y donde la lentitud de la acción poética, inherente a la trama, termina condensando una actitud de distanciamiento y contemplación del mundo. No obstante, por otro lado, la función rectora que ejerce la percepción en la poesía del valenciano trasluce un criterio de composición basado en las señales de los sentidos como fuentes de irradiación anímica de las que emanan las metáforas de la interioridad del sujeto lírico. La poesía de Brines es simultáneamente honda y matérica. El pensamiento meditabundo y la proximidad de las cosas tangibles se encuentran a tal punto trabados que integran una mecánica de causa y efecto. La situación de lo mirado, por ejemplo, tiene clara repercusión en la configuración del fuero interno. Veamos un fragmento de un poema de Las brasas, la opera prima de nuestro autor:
El balcón da al jardín. Las tapias bajas
y gratas. Entornada la gran verja.
Entra un hombre sin luz y va pisando
los matorrales de jazmín, le gimen
los pies, no mira nada.
Es en las pesquisas de la vista donde Francisco Brines se apoya casi en absoluto. El gesto de repliegue que implica su poética da la traza de operar desde lo captado por el ojo, más allá de los límites del yo, tendiendo al recogimiento. La reflexividad de la poesía de Brines parte de su ponderación de lo exterior, por inmediato que sea. El marco apropiado: la soledad. Numerosos son los momentos en que el hablante se dirige a nosotros desde el retiro; el aislamiento agudiza la facultad de aprehensión y los ángulos y texturas cobran especial relieve al identificarse o ser asimilados. Una de las cualidades de la mirada en Brines reside en su tendencia a la matización. El resplandor vespertino, por citar un caso, varía de intensidad y posee un cromatismo único; su proyección en los objetos, y a través de los cristales, adopta una singularidad que insinúa un reloj de sol de connotaciones existenciales. Cada nivel de luminosidad comporta un segmento de tiempo y, por ende, una cuota de sustancia vital. No puede faltar la concurrencia de su opósito, la sombra, que cumple una tarea primordial como símil de la finitud humana y una atmósfera que estimula la indagación de uno mismo, la procuración de nuestros misterios. Entre la luminiscencia y la opacidad, las modulaciones de toda forma de provisionalidad. Un período de otro poema del libro previamente mencionado indica que
Está en penumbra el cuarto, lo ha invadido
la inclinación del sol, las luces rojas
que en el cristal cambian el huerto, y alguien
que es un bulto de sombra está sentado.
Al margen de antologías personales, que son casi una veintena, siete títulos orquestan la producción lírica de Francisco Brines: Las brasas (1960), Materia narrativa inexacta (1965), Palabras a la oscuridad (1966), Aún no (1971), Insistencias en Luzbel (1977), Poemas excluidos (1985), El otoño de las rosas (1986) y La última costa(1997). Sin embargo, a semejanza de José Emilio Pacheco en México, ha venido reuniendo su poesía completa de modo recurrente bajo el rótulo Ensayo de una despedida. Cada volumen renueva sus obsesiones temáticas: el transcurso del tiempo, la impotencia del individuo frente a la persistencia de los elementos, la crítica de un más allá después de la muerte o de la caducidad, el cambio gradual de la materia, la incidencia de personajes literarios como referentes situacionales de la vida real. Los panoramas transmutan, no las ideas fijas. Brines regresa una y otra vez a unas cuantas cuestiones fundamentales, ahondando en la perennidad de su repertorio y abriendo las posibilidades de éste hacia otras dimensiones espaciales y comunicativas. Esta abismal compactación de la galaxia del autor genera, en efecto, una ética, una alineación de compromisos poetizables de profundo calado en la circunstancia. El propio Brines lo ha declarado en una conversación periodística de 2000:
En unos contenidos poéticos puede haber una ética que puede ser o no la nuestra. Si es la nuestra, y si el poema es bueno, quizá la vivamos con una mayor fuerza e intensidad. Así, ¿cuál es la moral del poema? La tolerancia, una percepción del otro que no está en nosotros. El poema a lo mejor, podría, en el lector sensible y tolerante, acercarlo a un hombre supuestamente degradado desde las normas de la sociedad pero que admite en su vida. […] Considero que la gran ética de la poesía es el rompimiento de nuestras limitaciones; eso hace que crezcamos en el conocimiento de la humanidad.2
El mundo de Francisco Brines es una geografía concreta o, mejor dicho, una concertación de lugares con nombre definido vinculado a la historia y la fabulación. Primeramente, la tierra natal, el solar del origen; en otra avenida, las coordenadas de la gesta humana confundidas con la leyenda y el mito literario. Mencionémoslos: Oliva, los montes del Guadarrama, Madrid, la Atenas de Sócrates, el Trápani de Virgilio con el fantasma de Eneas, inciertos domicilios de Inglaterra, la temporada en Oxford, el Agrigento de Empédocles, los collados de Delfos, las calles nocturnas de París, unos recuerdos de Ferrara, el cielo constelado de Corfú, el atardecer en Faestos, una iglesia de Arezzo, la magia de Queronea, los hados de Brindisi, un paréntesis en Eivissa, la experiencia de Grecia, la tumba de Dante en Rávena, el otoño en Elca, la botánica de Marrakech, Bassai. Promontorios, viñedos, arrecifes; huertos, páramos amarillos; la ciudad, el campo; el mar en calma del Egeo y la espuma del Mediterráneo; en suma, topónimos embebidos de aconteceres verídicos y especulaciones del imaginario, mas, sobre todo, provistos de una dirección emotiva personalizada cuya dosis poética está sin duda apoyada en la vivencialidad de esos sitios y en su legendaria vinculación con los anales de la lírica y la cultura de Occidente. Así pues, hay en el trabajo de Brines una vocación clasicista que responde a la ratificación de unos ideales artísticos y filosóficos, y, por supuesto, a los mecanismos de un temperamento que da cabida a la inteligencia, el hedonismo y la nostalgia coexistentes bajo la plácida aureola de la mesura helénica. Por algo José Olivio Jiménez se ha referido a la “sensibilidad levantina” del poeta, quien ha puesto en circulación tales valores mediante una resemantización del carácter grecolatino, revitalizando tamaño arquetipo con los intransferibles episodios de una saga íntima, un drama propio que, igualmente, propende a la mitificación.
Artífice de un corpus no abundante, Francisco Brines intercala en su criterio enunciativo la imperiosidad de los silencios. Estamos ante un poeta que sabe callar cuando es preciso, que confiere a la palabra un sopesamiento incanjeable. Su pertinencia vocal se halla a este respecto estrictamente determinada por los ciclos de la experiencia. La evidencia más visible sería la irrepetibilidad que anima su programa, según lo ha confesado:
Cada libro pareciera una última etapa. Esto no me ha preocupado porque siempre ha aparecido otro. Tengo quizá la misma obsesión pero ésta se expresa de distinta manera. Sabiendo que mis libros tienen esa obsesión temporalista, siempre estuve consciente de que ese tema no era limitado, que era la vida y por lo tanto, me ha permitido una diversidad. Al escribir cada libro se refleja el hombre que en ese momento se es y que es distinto al anterior. En ese sentido no me preocupa que haya habido un libro así o asado. Lo que sí me ha interesado es que cada volumen tenga su propio rostro. Hay un aire de familia, claro, cada obra es un hijo de su padre y de su madre; me parece que no hay deslealtades, pero que cada uno tiene su propia característica. Más bien me preocuparía que salieran, con seis años de diferencia, unos gemelos.3
Esta alternancia de la aposiopesis y la efusión verbal hará más llamativo el tejido poético de Brines, jalonado por una larga cadena de paradojas, contrastes y dicotomías que bien pudieran resumirse en la oposición de la fugacidad y la presencia, la melancolía y el deseo, la penumbra y la incandescencia, el paisaje abierto y el claustro habitacional, la heterogeneidad de ecosistemas que conviven en un solo libro y sintetizan de manera alegórica las disparidades que privan en la acción y la abstracción, el optimismo y la resignación, aglomerados en la vulnerable receptividad del individuo. La poesía de Francisco Brines reproduce con fidelidad humanística la escisión que se cierne sobre la fragilidad de nuestra condición, compuesta de brillos y trasnochamientos, mediodías y crepúsculos, rumbo al fin definitivo. De ahí el encabezado de estas anotaciones, las vetas de la luz. Para él la existencia no es sino una gradación de intensidades que conducen al túnel de lo inevitable, la desaparición, el tránsito. Pero el camino está sembrado de gratificantes destellos. Consta en su escritura, alumbrada con los fuegos del verano y los rescoldos de la hojarasca de noviembre.
1: Hans Georg Gadamer, Poema y diálogo, Barcelona, Gedisa, 1993, p. 145.
2: Claudia Posadas, “La rosa brillante de la noche. Entrevista con Francisco Brines”, Espéculo. Revista de estudios literarios, Universidad Complutense de Madrid, noviembre de 2002-febrero de 2003, en <http://www.ucm.es/info/especulo/numero22/brines.html>, consultado el 23 de julio de 2013.
3: Ibid.
(Ensayo perteneciente al libro El ancla y el arado. Apuntes sobre poesía iberoamericana y otras afinidades, Centro Cultural Tijuana, 2014.)
Jorge Ortega es poeta y ensayista bajacaliforniano. Doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona y, desde 2007, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Su trabajo poético ha sido incluido en numerosas antologías de poesía mexicana reciente y ha sido traducido al inglés, chino, francés, alemán, portugués e italiano. Autor de más de una docena de libros de poesía y prosa crítica publicados en México, Argentina, España, Estados Unidos, Canadá e Italia, entre los que destacan Ajedrez de polvo (tsé-tsé, Buenos Aires, 2003), Estado del tiempo (Hiperión, Madrid 2005), Guía de forasteros (Bonobos, México, 2014), Devoción por la piedra (Coneculta Chiapas, 2011; Mantis, Guadalajara, 2016), Dévotion pour la pierre (Les Éditions de La Grenouillère, Québec, 2018) y Luce sotto le pietre (Fili d´Aquilone, Roma, 2020). Entre otros reconocimientos, obtuvo en 2000 y 2004 el Premio Estatal de Literatura de Baja California en los géneros de poesía y ensayo, respectivamente; en 2001 el Premio Nacional de Poesía Tijuana; y en 2010 el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines.