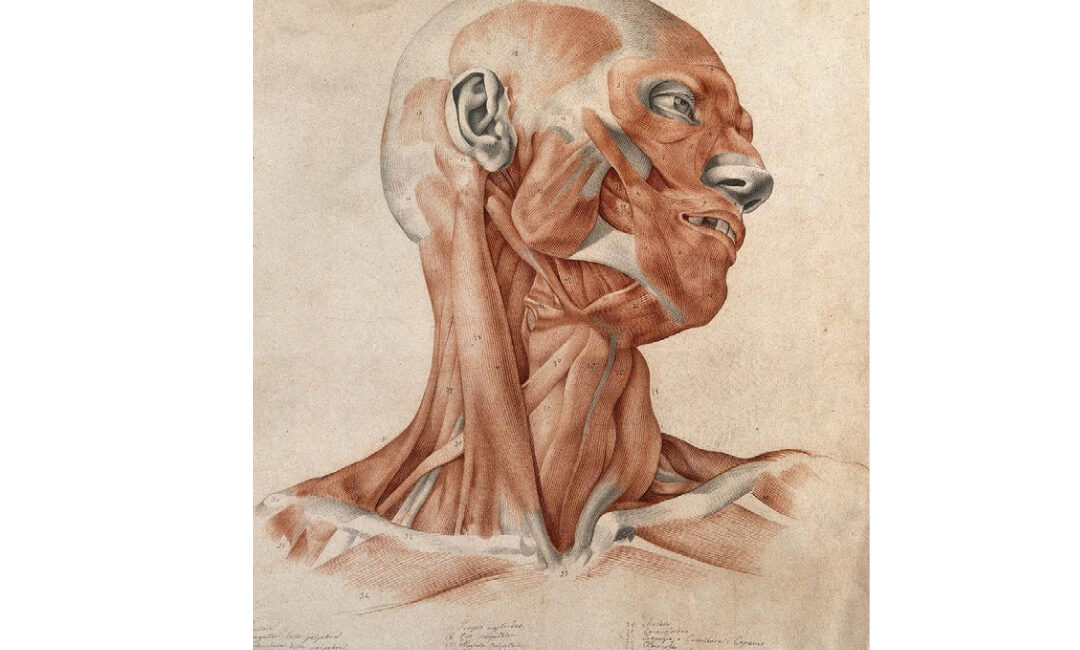por Enrique G. Ugalde

I
En árabe, “absurdo” es no ser capaz de oír.
Diane Ackerman
Sufro de hipoacusia súbita desde octubre del año pasado. De un día a otro, un zumbido se instaló en mi oído derecho y hasta la fecha no he dejado de escucharlo. Los primeros días fueron insoportables: ¿tendría que vivir acompañado de un sonido perpetuo? Ese ruido blanco me remitía a Eraserhead, la película de David Lynch, en donde la banda sonora, una maraña de música industrial, crea una atmósfera inmersiva que augura la desgracia del personaje. Me sentía tan descolocado como Henry.
Debía hacer todo lo posible para que mi audición volviera a la normalidad. El tiempo pasaba y el zumbido mantenía su misma frecuencia. Movía la cabeza de arriba abajo repetidamente. A veces, esos movimientos tan sencillos eran el remedio para un oído bloqueado por el cerumen o el agua de alberca. Esperaba sentir el agua expulsada; nunca pasó. Traté de mantener la calma y me dediqué a esperar.
Al día siguiente un nuevo intento: metí un dedo en mi oreja y comencé a hacer movimientos circulares y a dar pequeños jalones hacia el exterior. Nada. Al final, tras soportar todo un fin de semana de estridencia, recurrí a esa práctica que los doctores siempre recomiendan evitar: utilizar un cotonete. Introduje el hisopo por la parte superior de la cavidad para luego realizar un movimiento pendular hacia afuera y extraer aquello que pudiera estar obstruyendo la escucha. Ningún cuerpo extraño a la vista, sólo rastros de suciedad en el cotonete. Después de ese último fracaso, decidí ir con un profesional.

II
El otorrino me dijo que estábamos a muy buen tiempo de atacar la enfermedad. Me dio un tratamiento compuesto por cinco fármacos y estrictos horarios para la toma de cada pastilla. El uso de audífonos y la exposición a sonidos fuertes quedaron prohibidos. Se esperaba que en tres o cuatro semanas la sinfonía del noise llegara a su fin. Para esas fechas, me había habituado cada vez más al zumbido. Ya no estaba irritable. El tratamiento funcionó en cierta medida: bajó el volumen de esa música infernal, aunque hasta la fecha no he recuperado la audición al cien por ciento. Ahora trataba de ponerle atención a los matices del ruido: era una manera de explorar y entender el cambio que mi cuerpo estaba sufriendo.

III
El zumbido que anida en mi oído derecho posee diferentes texturas sónicas. No sé qué sería peor, si escuchar un ruido sostenido que mantuviera su infinita y monótona intensidad –como el sonido de un refrigerador, que no es sino hasta que se detiene que caemos en cuenta de cuán molesto era–; o tal como lo padezco ahora, con sus matices agudos, ensordecedores y cambiantes. Otra posibilidad habría sido la sordera gradual; poco a poco todo hubiera empezado a silenciarse. Una parte del mundo comenzaría a desaparecer y yo no podría hacer nada para evitarlo, sería como escuchar las últimas notas de una canción que al final se desvanece.

IV
La hipoacusia limitó mi afición a la música, primero por prescripción médica y después por miedo. Temía ya no disfrutar la experiencia o que me resultara imposible apreciar ciertos matices y texturas. Me sentí derrotado: tarde o temprano la enfermedad acabaría por atrofiar mi sentido estético.
Ante la crisis, opté por leer. Los diarios de Emilio Renzi me ofrecieron otra posibilidad: la “primera lectura es inolvidable porque es irrepetible y es única, pero su cualidad epifánica no depende del contenido del libro sino de la emoción que ha quedado fijada en el recuerdo”. La frase me hizo pensar en algunos de mis discos favoritos; es cierto, pervive más el momento de goce que la melodía. No es tanto la música del Pygmalion de Slowdive, es la nostalgia y el sopor de una noche frente a la ventana; Third de Soft Machine es la extrañeza de mi yo adolescente ante un caos sonoro antes desconocido; el Tago Mago de Can, un laberinto sin salida al que tardaría años en acostumbrarme.
Además, esos discos han sonado distinto conforme pasa el tiempo. La experiencia que creía ya conocida se transforma cuando descubro sonidos que habían pasado desapercibidos. El momento de esa nueva apreciación queda grabado en mi memoria.
¿Cómo clasificar la sonoridad de un zumbido? ¿Noise, drone, glitch, dark ambient, musique concrète?

V
¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no.
Albert Camus
Pienso en mis años de adolescencia: solía ir seguido a la casa de mis primos. Cuando nos sentábamos a la mesa, mi tía hablaba y hablaba; mis primos, como los dos adolescentes rebeldes que eran, ignoraban sus comentarios. Ellos escuchaban perfectamente, pero decidían fingir que nadie había pronunciado alguna palabra. Comían en menos de cinco minutos para encerrarse en su cuarto a jugar videojuegos o ver películas. Yo, sin que nadie me hubiera asignado ese papel, me convertí durante esos años en el amable receptor de sus palabras. Siempre quise permanecer en silencio, pero nunca me atreví.

VI
La gente me dice que soy bueno escuchando. A ciertas personas, en especial extraños, les gusta acercarse a platicar sus problemas o entablar cualquier conversación banal conmigo porque saben que en los próximos minutos tendrán a un receptor atento que asiente. Esa cualidad que algunos ven en mí es una farsa. Lo que pasa es que soy muy tímido, me cuesta un gran esfuerzo desentenderme de la verborrea ajena. Al no encontrar el momento idóneo para dar fin a las palabras del otro, debo cumplir con la cortesía y los buenos modales.
La hipoacusia empezó a interponerse en las pláticas con amigos y las conversaciones cotidianas. En un inicio me angustiaba no entender lo que otros decían. Como todo cambio repentino, hubo un periodo de frustración e incertidumbre, hasta que en una reunión con amigos mi percepción de la sordera cambió. Tendría que ser un orate para decir que una enfermedad supone una ventaja, sin embargo la hipoacusia súbita tiene sus bondades.
El escenario era un bar en donde todo se volvía en contra de mí: la música sonaba más alto que de costumbre, estábamos demasiadas personas alrededor de una mesa muy larga y algunos de mis amigos hablaban casi en susurros. Tenía que estirarme sobre la mesa para escuchar a quien hablaba; entrecerraba los ojos, gesto corporal para agudizar mi atención, y me concentraba en descifrar las palabras; cada tanto ladeaba la cabeza cual si fuera un perro extrañado ante un sonido inusual. Después de unos minutos pensé: ¿realmente pasa algo si no escucho eso que dicen? Decidí no preocuparme por los asuntos de mis amigos y me dejé invadir por los estímulos ajenos: la plática de las otras mesas, la barra donde preparaban las bebidas y el sabor de la cerveza.
Esa noche se abrió una posibilidad: ignorar a los otros. Si bien no es necesario sufrir una pérdida de la audición para desentenderse de las personas, la hipoacusia me ayudó a asimilar la irrelevancia de los discursos ajenos. Así como hay gente que no puede pasar la página de un libro sin haber leído todas las notas al pie o dejar inconclusas sus lecturas, yo caía en un vacío en donde era imposible ponerle un fin al parloteo de mis interlocutores. Si me había perdido de alguna frase o palabra, me angustiaba que se me preguntara por algo que había sido mencionado antes. Ahora que los discursos me llegan incompletos, termino construyendo una parte del sentido. He aprendido que toda interpelación la puedo resolver fácilmente con un “ah” o con una leve sonrisa. Sonreír es el método menos falible.

VII
Salgo a la cochera, mis dos perros me acompañan. Para mí, el lugar perfecto es un espacio silencioso. Búsqueda incansable que se ha traducido en procrastinación: necesito de un espacio en completo silencio para escribir, leer y pensar.
El tiempo pasa y yo desde hace un buen rato me he concentrado en observar a Drailer y a Cleo. Son dos receptores de estímulos auditivos que dan vueltas por todo el jardín. Sus orejas espasmódicas reaccionan al gorjeo de los pájaros, a las pisadas de quienes pasan frente a la cochera, a los altavoces de las camionetas que compran el fierro viejo, al murmullo de un insecto.
Se dice que la capacidad auditiva de los perros es cuatro veces mayor a la del ser humano. Para mis perras el mundo suena diferente; siento algo de envidia. Pronuncio unas palabras en voz alta para romper su concentración. Me observan atentas y aguzan su oído frente a un balbuceo que nada les comunica.

VIII
En una entrevista, John Cage relata su experiencia dentro de una cámara anecoica. Tras haber pasado unos minutos dentro de esta sala fabricada con el fin de inhibir la reflexión de las ondas acústicas, fue capaz de distinguir dos sonidos. Extrañado, le comentó al encargado que algo había fallado. Éste le explicó que lo que había escuchado era el funcionamiento de su sistema nervioso y la circulación de su propia sangre. El silencio no existe.


Enrique G. Ugalde (Tula de Allende, 1989) estudió Letras Hispánicas. Actualmente trabaja como docente y promotor de la lectura en el canal Quiero TV de Guadalajara. Coordinó el club de lectura “Muchacha punk”. Además de su interés en la literatura, ha explorado el dibujo y el mundo del fanzine: publicó Smegma, junto con Mónica Hernández, y Lazos Genéticos.