por Alejandro Espinoza
Ellos, con la astucia que los caracteriza, anunciaron que su visita es sólo para despedirse, que se irán con los restos del tiempo pasado, pero no sé si creerles. Y es que temo por mi vida. Temo que mi vida cambie después de… eso. Ya saben. Después de tener contacto con ellos.
Dicen que la piel humana se transforma cuando es tocada por otra piel. Que absorbes la energía de la persona que entra en contacto contigo. Los poros se abren y todo tu ser es vulnerable, transparente, débil, como hojas de árbol joven. Hace muchos años lo hacían. Tocarse los unos a los otros. Una manera primitiva de sentirse vivos o de infligir dolor y placer. Al parecer, en el pasado el contacto físico significaba mucho. Pero a mí me da miedo.
Mi vecina me buscó por el intercomunicador, me dijo que no tengo nada de qué preocuparme. Me dijo que están por llegar a la ciudad. Que no había mucho que hacer al respecto.
No sé si quedarme encerrado en mi cuarto o salir huyendo, alejarme de la ciudad. Supongo que los otros miles de cohabitantes en este enorme edificio residencial piensan lo mismo que yo. Aunque mi vecina, no: no hay nada que temer, dice, con su voz suave por el auricular. Pero todos sabemos lo que ocurre cuando depositamos nuestra confianza en lo desconocido. Además, en estos espacios confinados encuentro seguridad, protección. Me cuido de mí mismo. Si me acurruco debajo de la cama es muy posible que no me encuentren. Aunque… quizás los que vienen tienen métodos más agresivos para perseguirnos y tocarnos. Se ha dicho poco de los que vienen, todo puede suceder: tumbar mi puerta y hurgar mi habitación hasta dar con mi cuerpo, escondido y muerto de miedo en algún rincón, revisar el registro de entradas y salidas de los habitantes de este edificio, en caso de que yo haya decidido escapar. También, pues… dicen que son persuasivos. Dicen que su aproximación es engañosa y que te convencen con palabras. Como solíamos hacerlo, según dicen también.
La otra opción es huir, como les decía. Abrir la puerta del cuarto, desplazarme por los pasillos de este enorme edificio, salir por puertas traseras, correr como lince y dirigirme a las tierras baldías en los límites de la ciudad, para ocultarme entre muñones de árboles secos y los escombros de edificios residenciales abandonados. Si ellos duran mucho tiempo aquí, como a veces ha sucedido, puedo erigir un fuerte compuesto de docenas de neumáticos, congregar a todos los demás que lograron escaparse de ellos. Fundar nuestra propia comuna, vivir como prójimos distantes con las sobras de lo que esta ciudad escupe. Pero reconozco tener pocas habilidades para quehaceres primitivos esenciales y nunca fui entrenado para el trabajo manual, ni mucho menos para el liderazgo de tribus. Y sí, puedo correr, pero no sé cómo reaccionaría mi cuerpo a la intemperie, sin los simuladores de paisajes. Sin el dictado del sistema intuitivo que registra y comunica mi progreso. Además, puedo perderme en la ciudad. No la conozco toda y dicen que es eterna y laberíntica. Que la reiteración de sus formas hace imposible distinguir su ruta de salida, ya que son cientos de edificios laborales erigidos justo enfrente de cientos de edificios residenciales, todos con la misma estructura, forma, fachada, color. Todos con las mismas ventanas para cada habitación, desde donde nos asoman miles y miles de sujetos como yo, los párpados semiabiertos, la respiración entrecortada, sin más destino que asomarnos a vernos a nosotros mismos sin decir hola y sin decir adiós. Pero es posible intentar escapar de aquí, para evadir el contacto. Pero dicen también que, al salir, se te cansa la vista pronto, que no puedes caminar sin un visor que dilate tus pupilas, que el mundo es un polvo confuso y es mejor no alertarse cuando surgen cambios o situaciones como la que estamos viviendo.
Es distinta la historia que me cuenta mi vecina, aquí, desde el auricular. Me gusta la voz de mi vecina. Trato de imaginarla tan sólo con su voz. Le pregunto cosas. Ella me dice que huele a cerezas. Cuando ella me habla, como suele hacerlo por las tardes, desde el intercomunicador, para platicarme del pasado, puedo percibir un aroma de cerezas en su voz, o por lo menos, el ligero recuerdo que tengo del olor a cerezas. Ella no suena alarmada por los incidentes. Pero creo que me conoce y es por eso que me llamó inusitadamente esta mañana. Algo, un ansia en su voz, surgía de su vientre, salía suspirante. Me dice que, en cualquier momento, ellos tocarán a mi puerta.
Se saben astutos. Más bien, tienen confianza. Suponen que nosotros creemos que ellos ofrecen algo inofensivo, pero yo no estoy muy seguro. Saben que pueden convencer a cualquiera, que no toma mucho tiempo lo que ellos sugieren. Dice mi vecina que te atrapan con una sonrisa, que no se parece a la de las máquinas, que se parece más a las sonrisas en las fotos antiguas. Esas fotos en el gran almacén suspendido en el cielo. Las que revisamos en nuestras vacaciones, cuando estamos acostados en las criptas, las llamadas cámaras de regeneración, mientras las imágenes de ese vago pasado se proyectan en la pantalla. Mi vecina me dice que sus sonrisas son las sonrisas de aquel pasado. Que es como si ellos provinieran de la época de estas fotos. Sonrisas tímidas, juguetonas, que parecen ocultar un dejo de tristeza.
Temo por mi vida. Temo por esta vida, temo porque esta vida deje de ser igual. Creo que ese es el problema. No me gusta el cambio. No me gusta sentir lo que siento por mi vecina. No sé de dónde proviene esa sensación. El pastor dice que es información humana añeja, que no hay nada que temer. Que luego se va. Que me ponga a trabajar.
Mi vecina me dice en el intercomunicador que ya subieron al edificio. Que vio desde la cámara de vigilancia cómo entraron por la puerta principal. Seis, ocho personas. Hombres, mujeres, algunos mayores de edad.
Puedo escucharlos subir las escaleras, desplazarse por los pasillos, tocar a las puertas de nuestros cuartos. Poco a poco, suben de un piso a otro. Escucho murmullos, pasos arrastrándose por la alfombra de los pasillos, pláticas entre ellos. Mi vecina me pide entrar a mi cuarto, que de pronto ella tiene el mismo miedo que yo. Le digo que no, que debemos luchar contra esto por separado. Puedo escuchar cómo su voz se volvió más afligida después de negarme a su petición. Pero yo te quiero, la escuché decir, aunque luego me dijo, no, nada, cuando fingí no haber entendido lo que dijo.
Han llegado a nuestro piso. Dejo el auricular moviéndose como péndulo en la pared, pero puedo seguir escuchándola. Dice cosas tiernas, trata de hacerme no preocupar. Puedo imaginar una sonrisa tranqulizadora detrás de esa voz. Fue ahí cuando me di cuenta de que viene con ellos. Que ella está al otro lado de la puerta. Torpe y asustado, me deslizo en el hueco debajo de la cama. No es lo suficientemente amplio como para poder acurrucarme, de modo que me quedo horizontal como en la cámara de regeneración. Veo los resortes de la cama, en busca de aquellas fotos de personas sonriendo.
Tocan a mi puerta. Ligeramente, sin imposición, el llamado paciente de alguien que podría esperarme para siempre afuera de mi habitación. De repente, tengo una inexplicable epifanía. Es ridículo. Debo ceder. Salgo del hueco en la cama, me reincorporo, me dirijo a la puerta y la abro. Ahí están. Ellos y mi vecina. Todos sonríen, extienden sus brazos. Sólo tienes que sentirlo, me dicen. Doy un largo suspiro y tembloroso me acerco a ellos. Uno por uno me dan un abrazo. Siento el contacto de sus pieles en mi piel, siento mis poros abrirse y me doy permiso de ser vulnerable, de ser hoja de árbol joven. Cuando abrazo a mi vecina, puedo oler, finalmente, el aroma de cerezas en su nuca.
Fotografía de Alicia Tsuchiya
Alejandro Espinoza Galindo (Mexicali, 1970) Narrador, ensayista, traductor. Conserva la noción de que en algún momento su obra pueda integrarse en un enorme archivo llamado “memoria”, que consistirá en piezas de arte-documental, (auto)ficciones, ensayística varia, lecciones pedagógicas y una constelación de posts, comentarios y reflexiones derivadas de la presencia de las redes sociales. Recientemente, escribió su autobiografía pero incineró las páginas, ahora alojadas en tres frascos perdidos. En el proceso, ha logrado publicar dos colecciones de cuentos (Las Visitas-1997), La ciudad y sus silencios-2003), así como las novelas La Saga: una noveleta filosófica (2003) y En los tiempos de la ocupación (2014). Durante los últimos dos años, se ha dedicado a escribir su siguiente novela, El pequeño gran libro de las destrucciones menores.

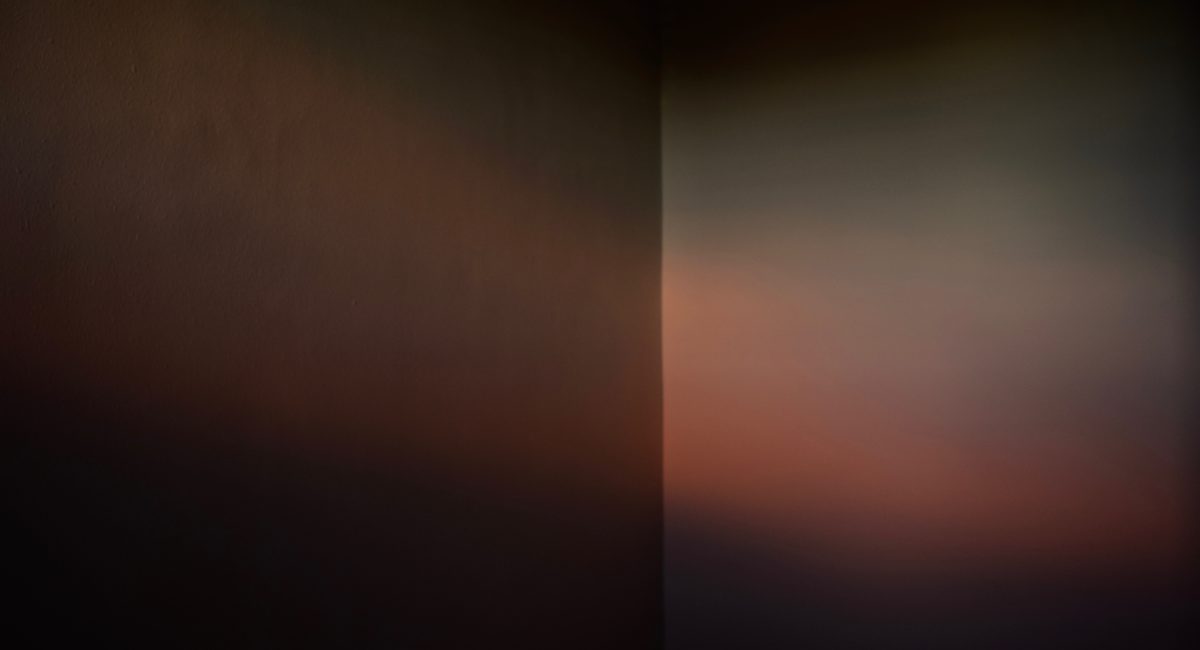
One Comment