por Jorge Ortega
Ay de nuestra presunción y de nuestra historia, jóvenes ligeros en el viento.
JUAN SÁNCHEZ PELÁEZ
No hay literaturas nacionales. En sentido estricto, cualquier literatura es local, brota y se propaga en un sitio concreto y empieza a diseminar ahí, de entrada, sus efectos propicios a una fecundación de alcances expansivos que a largo plazo amasan una tradición. Homero fue rabiosamente comarcal. Poetizó de hombres, pueblos, mitos y presuntos sucesos de geografías específicas, restringidas a una ciudad o un reino que ahora podría constituir una región o un municipio, mas no un país en la acepción vigente. Grecia no existía como nación, y, posteriormente, la antigua polis se erige como el modelo de Estado por excelencia, o sea, una circunscripción política respaldada por una dimensión territorial no abstracta ni confederada sino ceñida a los límites de una villa. No en vano Juan Gelman aspiraba a convertirse por lo pronto en el mejor de los poetas de su barrio. Si las literaturas nacionales son un constructo de la academia y de los regímenes, la verdad es que toda literatura tiene en la urbe su kilómetro cero, y, no en reducidas ocasiones, su horizonte. Es el caso de las capitales culturales que han llegado a conformar un orbe en sí mismo, matriz de un canon engrosado por la masificación de las tendencias estéticas.
Dicho esto, lo que llamamos poesía mexicana bien cabe entenderlo como la suma de obras producidas en los distintos polos de gestación poética comprendidos en la vasta zona de afinidades y concomitancias que es México. Suma tanto de individualidades como de sesgos particulares que encubren los estilos o las búsquedas grupales, por gregaria que resulte la expresión. Pero tan esenciales son las intersecciones como las variantes. La solidez de la poesía mexicana debería radicar no sólo en el reconocimiento de los rasgos comunes sino, a la par, en el agregado de las diferencias, factor de prodigalidad. No es la homogeneidad ni la fijeza de esquemas lo que incentiva la persistencia de una tradición, espoleada por el contrapunto y la mutación a través de una dialéctica que abreva en la asimilación de un legado y la opción potencial de un cambio. Herencia e innovación, pues, a partir de los supuestos de ese patrimonio intangible trocado en ciencia literaria y destreza técnica. La solvencia de la poesía mexicana descansa tentativamente sobre este puñado de consideraciones. Junto a la imperiosidad de las variaciones, la validez de una escritura que desde la inteligencia crítica y el rigor compositivo abre y concluye los ciclos de un arte que culmina, generación tras generación, en la perdurabilidad. En el fondo, la integridad de la poesía mexicana gravita en la salud de los microcosmos que la articulan.
Aparecida en 1974, la muestra Siete poetas jóvenes de Tijuana fue, así, coyuntural en su latitud y fuera de ella, repercutiendo, mediante el aporte de autores muy definidos del índice, en la configuración de la lírica de México del último cuarto de la pasada centuria y lo que ha corrido de la actual, como atañe a las trayectorias de Luis Cortés Bargalló y Eduardo Hurtado. Emanado y no del taller de creación poética Voz de Amerindia, auspiciado por la Universidad Autónoma de Baja California, y de su revista Amerindia, el libro vino a significar un parteaguas en lo que concierne al modo de asumir el ministerio de la poesía y enlazarlo con frecuencias del género de otras coordenadas de la patria, el continente, el mundo. Unos de estos jóvenes poetas maduraban en Tijuana, otros en Ciudad de México. La actividad poética se profesionaliza y brincó de la política, el periodismo o la bohemia a ciertos ámbitos complementarios y concurrentes a la invención poética: traducción, edición, filología; en síntesis, una intelectualidad más enfática. Es una maniobra que comienza a suscitarse en diversos lugares del interior del país y que implica una especie de puesta al día en materia de lecturas, insumos formativos y alternativas de hacer vida cultural. La mayoría de los exponentes del volumen estudia letras o cualquier licenciatura lejos de la entidad, viaja, afina su criterio, atiende lecciones en tertulias orquestadas por notables maestros avecindados en el altiplano —Juan José Arreola, Eduardo Lizalde, Salvador Elizondo, Huberto Batis— y sacia la curiosidad descubriendo idiomas y escritores en las estanterías del Distrito Federal o entablando contacto con poetas de este u otros enclaves de Iberoamérica.
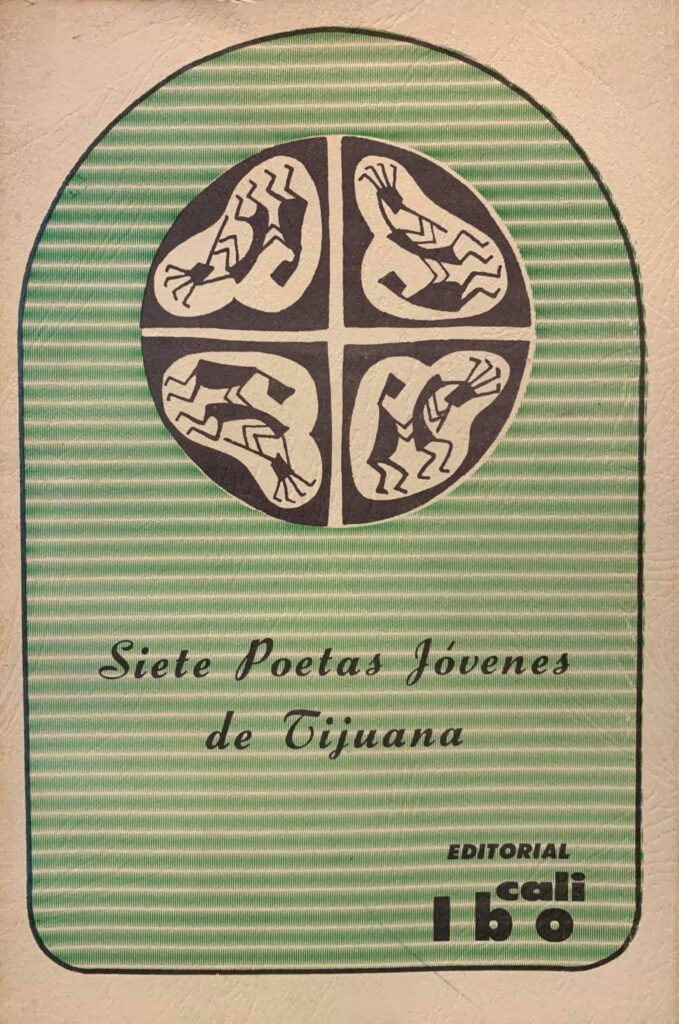
Felipe Almada (1944-1993), Luis Cortés Bargalló (1952), Alfonso René Gutiérrez (1952), Eduardo Hurtado (1950), Raúl Rincón Meza (1948-2019), Víctor Soto Ferrel (1948) y Ruth Vargas Leyva (1946) son los siete nombres que recoge la selección, a cargo de uno de ellos, Alfonso René Gutiérrez, quien se ocupa de perseguir los poemas y armar el expediente. La publicación es responsabilidad del sello tijuanense Ibo-Cali y estará al cuidado de José Jesús Cueva Pelayo y Guadalupe Kirarte, que ya lidian con los azares del papel impreso en su fiel cruzada por las humanidades. Cinco de los poetas —Almada, Cortés Bargalló, Gutiérrez, Hurtado y Soto Ferrel— no asistían a Voz de Amerindia, que sesionaba en la cafetería del hotel Nelson, en Tijuana, sobre la proverbial avenida Revolución, cuando no en un recinto colindante al salón social del sindicato de telefonistas, con Rincón Meza, Vargas Leyva y un Rubén Vizcaíno Valencia que aderezaba las reuniones con el vórtice de su contagioso entusiasmo. La realidad es que el proyecto cristaliza por mera voluntad de los autores, emergentes en su totalidad y que no rebasan la edad de 30: 22 los menores, 30 el que más, y 28 Ruth Vargas Leyva, primogénita en su condición de única mujer del grupo. El año previo a la publicación, el 8 de mayo de 1973, Vizcaíno Valencia, Víctor Soto Ferrel, Raúl Rincón Meza y Vargas Leyva convergen con un todavía no del todo multipremiado Octavio Paz —de paso por La Jolla para impartir un curso en la Universidad de California en San Diego— en una conferencia que el futuro Nobel pronunció en Tijuana por invitación de la sociedad médica. Vizcaíno, Rincón Meza y Ruth Vargas coincidieron con Paz en el vestíbulo del auditorio y un fotógrafo los capturó para siempre en una nostálgica instantánea que circula en internet. El pacto con la poesía se encontraba en vías de consumación.
En consecuencia, Siete poetas jóvenes de Tijuana denota en Ciudad de México, o Tijuana, una práctica —hoy en declive por el auge de la tecnología digital— que desde la década de los setenta y ochenta se arraiga y vuelve tópica en México, la del taller de creación poética, que contribuirá a incrementar la calidad del cometido de los participantes no sólo por la entrega y la pericia del instructor, sino además por el intercambio de información y de visiones de lo artístico en aras de un fértil y constante proceso de retroalimentación. No es casual que determinados trabajos de corte antológico o colectivo de aquel período hayan surgido de ese orden. No obstante, pese a que Siete poetas jóvenes de Tijuana no deriva verticalmente de Voz de Amerindia, dirigido en su fundación por un también novicio Mario Arturo Ramos, sí se nutre tangencialmente del revuelo levantado por el taller y su plataforma de divulgación, Amerindia, partiendo de la camaradería que se afinca entre los autores y permite aprovechar las confluencias para facilitar la publicación, aunque las tertulias fueran casuales o fortuitas, no programáticas, y en incalculables veladas se acabara discurriendo sobre música y predilecciones heteróclitas. Hay entonces una didáctica en torno a la manera de organizarse para proponer un escenario poético que represente el ascenso de una célula de colaboración y el planteamiento de un nuevo frente común que en un contexto histórico marcará el umbral de un aggiornamento de la poesía de Baja California, el esperado salto cuántico luego de la explosión ideológica que trajeron los acontecimientos de 1968.

Por consiguiente, Siete poetas jóvenes de Tijuana roza la proclama. Al encarnar inevitablemente un giro rotundo en la poesía confeccionada a la sazón en la ciudad y la región, conllevó un tajante deslinde respecto del anacronismo de lo que se versificaba en la entidad. En principio el libro pretendió cuajar en una antología de cobertura estatal y no una muestra, elección por la que se decantan los autores convocados con la intención de externar una postura, acotar un dominio y reivindicar un aire de familia en lo creativo, amistoso y generacional. Guardando las debidas proporciones, pienso en Nueve novísimos poetas españoles, selección, que tampoco antología, de jóvenes poetas que hacia 1970 —cuando irrumpe— condensaban en vísperas de la impostergable Transición democrática española una más que consistente promesa literaria y un incipiente fenómeno de mercado. Basta recordarlos: José María Álvarez (1942), Félix de Azúa (1944), Guillermo Carnero (1947), Pere Gimferrer (1945), Antonio Martínez Sarrión (1939), Ana María Moix (1947-2014), Vicente Molina Foix (1946), Manuel Vázquez Montalbán (1938-2003) y Leopoldo María Panero (1948-2014), entrevistados —salvo Álvarez— por Federico Campbell, tijuanense de avanzada, para Infame turba, de 1971. Compilador de los novísimos: el crítico José María Castellet, que no figura en el repertorio, contrario a Alfonso René Gutiérrez, encargado de la recopilación de Siete poetas jóvenes de Tijuana y que sin falsa modestia se encuadra él mismo en la nómina. Un apunte peculiar sobre la semejanza: la presencia de una sola chica, Ana María Moix, en la de España, y Ruth Vargas Leyva, en la de Tijuana.
Pero, además del componente numérico en el título, el paralelo de Siete poetas jóvenes de Tijuana con Nueve novísimos poetas españoles no termina allí. Castellet divide su muestra en dos bloques: el de “Los seniors”, completado con poetas de mayor edad y filiación culturalista —Vázquez Montalbán, Martínez Sarrión y José María Álvarez—, y el de “La coqueluche”, ahormado con los autores restantes partidarios de un arte pop, que aún no cesaba de cautivar, y un hipotético underground —a saber, Azúa, Gimferrer, Molina Foix, Carnero, Ana María Moix, Panero. Trasladando la clasificación a los de Tijuana, podría aventurarse sin demasiada rigidez una segmentación de perfiles, apelando a los vasos comunicantes que operan entre los poetas del conjunto y la pluralidad de intereses que dejan entrever los poemas. Un primer conglomerado sería el de Felipe Almada, Ruth Vargas Leyva, Raúl Rincón Meza y Víctor Soto Ferrel, nacidos en el decenio de los cuarenta; y, el segundo, de Eduardo Hurtado, Luis Cortés Bargalló y Alfonso René Gutiérrez, nacidos al despuntar los cincuenta. Los novísimos de ultramar están biológicamente adelantados casi una década, mas perviven las analogías en ambas orillas del Atlántico: prevalece el culteranismo en los autores de Tijuana igual que la proclividad hacia un sincretismo procedente del rock o el blues, la plástica y el cine, querencias insurrectas para un trasnochado establishment que aplican en unos u otros poetas de modo oblicuo o transversal.
Más allá de la edad, la veta culteranista del grupo, que no culturalista —equivalente a la de “Los seniors” de los novísimos— , se halla parcialmente en los apartados de Víctor Soto Ferrel y Alfonso René Gutiérrez, que brindan una poesía que ha absorbido los recursos y tonos, e inclusive el léxico, del Siglo de Oro peninsular, el modernismo latinoamericano y la constelación de Contemporáneos, y donde se leen pasajes de agraciada precisión gráfica como esta esquirla de Soto Ferrel: “Cierro la respiración del tanque de la noche / y empiezan a descender al pozo las estrellas”. Poesía por momentos introspectiva y, por otros, de marcada trascendencia cósmica que consigue inusitados ápices de lirismo, tendiendo a través de esa reverberación un puente con las composiciones de Ruth Vargas Leyva y Eduardo Hurtado, dueños de un cariz poético de atrayente contención emocional conducida por un yo de “mirada sintiente” —para formularlo en palabras de Xavier Zubiri— que conserva los pies en la tierra a expensas de una enunciación clara y directa cribada en el cedazo de la soltura confesional y la turbación metafísica. Por su cuenta, un filón quizá más híbrido, comparable al de “La coqueluche” de los novísimos, se concentra en Felipe Almada, Raúl Rincón Meza y Luis Cortés Bargalló, cuya poesía elude la réplica intacta de las estructuras, los ademanes e indicios de una probable ortodoxia, cediendo al texto de circunstancia, el diario poético, la autorreferencialidad, el interlingüismo, las fuentes vernáculas, el anecdotario, la fragmentariedad, visos de una poesía imbuida en las indagaciones de su tiempo.
El relieve de Siete poetas jóvenes de Tijuana reside, asimismo, en haber desplegado en un lance pionero un repertorio fresco, polifacético y novedoso de la poesía de esa urbe indispensable y en el cual los exponentes se manifestaban al fin en sintonía con los de su promoción en México, siendo, en resumen, contemporáneos de los coetáneos y, por ende, de los contemporáneos, vaya, de los poetas mayúsculos que convenían en los códigos de la poesía última, renovando su tradición. Eclécticos o puristas, gnósticos o descreídos, escépticos o secretamente fervorosos, estos jóvenes poetas de la esquina noroeste de la inmensa y compleja patria exaltaban los periplos de la metrópoli capitalina o bajacaliforniana con el ahínco de Baudelaire, Pessoa, Apollinaire y Eliot en el París, el Lisboa o el Londres bullicioso y fantasmal; a la vez, llevaban la cadencia por dentro y al evocar a Shakespeare, Cuesta o Villaurrutia en un soneto o una prosa descoyuntada interfería la fe en el quijotismo de Bob Dylan y su enternecedora juglaría inflamada de inflexiones anómalas más bellas que la perfección, no sin poner un ojo en Oriente y las gotas de agua cristalina de las tankas lo mismo que en el salvavidas de un latinajo para rematar un poema con la puntillosa fidelidad a una situación. Los puntos cardinales de la poesía del ahora parecen descollar aquí en una floración de discursos felizmente asimétricos que dinamitan, para fortuna del lector, la uniformidad estilística de algunos panoramas generacionales. Siete poetas jóvenes de Tijuana posee su hilo rojo en el entrecruzamiento de este inventario de atributos.
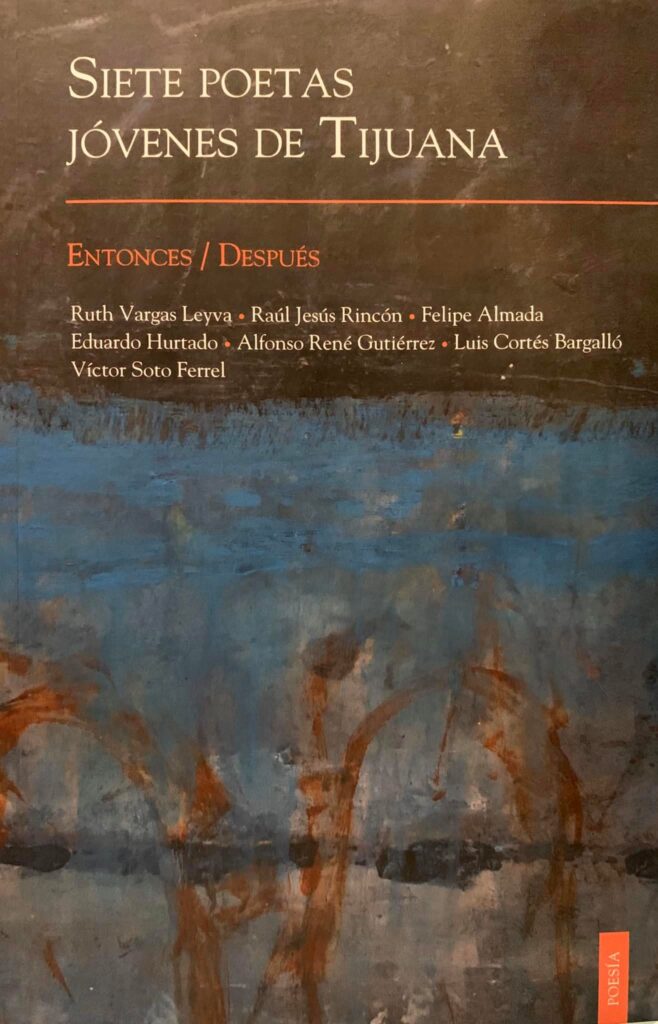
Siete poetas jóvenes de Tijuana protagonizó la ruptura con una endogamia que la poesía anterior de la comarca, con escasísimas excepciones, había perpetuado con una interpretación unidimensional del canon poético hispano que enaltecía el paradigma neoclásico en desdoro de una rosa de los vientos dispuesta a lo disímbolo. Los autores de esta categórica selección se incardinaron tanto en la tradición inglesa —una simpatía predecible dadas las coordenadas de Tijuana— como en la poesía europea y asiática y la de los pueblos nativos. No se resignaron a ser fronterizos y procuraron, inconsciente o conscientemente, imaginarse transfronterizos, asentando su gama de averiguaciones más allá del sur de California o el desierto de Altar, y estrenando un canal de comunicación, que continúa latente, con la poesía de la meseta de Anáhuac y de las distantes y distintas periferias animadas por otros núcleos de actividad poética que, como Tijuana, aglutinan poco a poco el corpus de una literatura. Lejos de sucumbir a la complacencia de la insularidad que apuntala su pantomima en la alevosa exaltación del dato folclórico, la vertiente que despejó Siete poetas jóvenes de Tijuana devino una visualización de lo ecuménico en los confines de lo provincial, donde se borran los linderos y la maraña identitaria se resuelve en un crisol de registros y pesquisas.
Hijos de migrantes del norte y centro de México, y hasta de la Cataluña republicana, estos poetas escaparon de los estereotipos del confín septentrional contiguo a los Estados Unidos, rehuyendo la clonación de los iconos del concepto sociológico del borde tan en boga durante los ochenta y noventa. Era una manera de resarcir la raíz y reflejar su esencia heterogénea. La reimpresión en el verano de 2019 de Siete poetas jóvenes de Tijuana es por ello un suma y sigue, la recapitulación de una apuesta y la confirmación de su fruto. Dos de los autores se han marchado del mundo: Felipe Almada, prematuramente, a los 49, y Raúl Rincón Meza, a los 70, justo en el cuadragesimoquinto aniversario de la publicación. Tras la epifanía de la muestra en diciembre de 1974, Almada se mudó a la pintura; lo anticipaban los grabados que preparó para la edición príncipe, contando el de la portada. Por su parte, Rincón Meza coordinó la revista Amerindia, instruyó a muchos alumnos, tuvo discípulos y forjó a destacados poetas de la ciudad, mientras vertía silenciosamente al castellano, desde las bondades de la lengua franca de la modernidad, el inglés, autores de nacionalidad británica, norteamericana, francesa, alemana, sueca, polaca, checa, húngara, rumana, estonia, china y japonesa. Plástica y traducción, los otros cauces de la poesía en los avatares del lenguaje humano. Recuperando la premisa del inicio, a propósito de Siete poetas jóvenes de Tijuana de entonces y después, no hay universalidad más genuina que la reivindicación de lo local. Ahí comienza todo.
*Este texto es una versión modificada del prólogo de la segunda edición de Siete poetas jóvenes de Tijuana
Jorge Ortega es poeta y ensayista bajacaliforniano. Doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona y, desde 2007, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Su trabajo poético ha sido incluido en numerosas antologías de poesía mexicana reciente y ha sido traducido al inglés, chino, francés, alemán, portugués e italiano. Autor de más de una docena de libros de poesía y prosa crítica publicados en México, Argentina, España, Estados Unidos, Canadá e Italia, entre los que destacan Ajedrez de polvo (tsé-tsé, Buenos Aires, 2003), Estado del tiempo (Hiperión, Madrid 2005), Guía de forasteros (Bonobos, México, 2014), Devoción por la piedra (Coneculta Chiapas, 2011; Mantis, Guadalajara, 2016), Dévotion pour la pierre (Les Éditions de La Grenouillère, Québec, 2018) y Luce sotto le pietre (Fili d´Aquilone, Roma, 2020). Entre otros reconocimientos, obtuvo en 2000 y 2004 el Premio Estatal de Literatura de Baja California en los géneros de poesía y ensayo, respectivamente; en 2001 el Premio Nacional de Poesía Tijuana; y en 2010 el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines.

