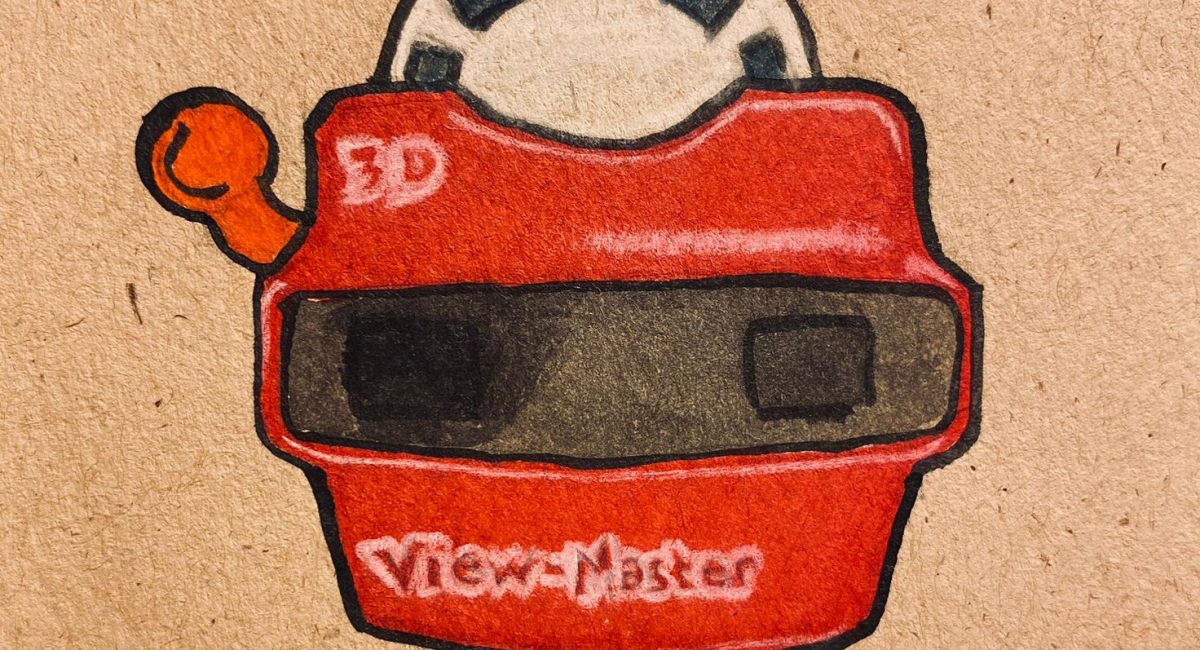por Esther Gámez
Durante casi toda mi vida pensé que los demás imaginaban las cosas como yo. Que cuando hablaban de “ver” algo en su mente —una escena del pasado, un perro en las nubes, un objeto olvidado en el último lugar que recordaban haberlo visto— no lo decían de manera literal, sino que usaban una metáfora que en algún momento previo a mi existencia se había acordado. Para mí era tan normal como aceptar el nombre de las cosas. No escogí que la lechuga se llame lechuga, o que el cabello se llame cabello o el perro, perro. Tampoco escogí decir que, cuando imagino, veo algo en mi mente, simplemente, imito a los demás.
El lenguaje para imaginar y pensar está centrado en la imágen: cuando se habla de un recuerdo se dice que es nítido o borroso, como una fotografía. La mayoría de las personas en el mundo tienen la capacidad de evocar imágenes, es inevitable que ese sea el vocabulario común. Estas metáforas me parecían bastante buenas, hasta que descubrí que no eran una metáfora.
No sabía que la mayoría de las personas pueden ver sin ver. Que cuando en clase de yoga la maestra dice que imaginemos un rayo de luz que entra en la coronilla (yo le digo mollera pero la maestra le dice coronilla) y atraviesa todo el cuerpo y sale por el chakra raíz (yo le digo cola) y se conecta con el centro de la tierra, muchos en el salón juntan con su chi todos los píxeles de su mente y manifiestan, con los ojos cerrados, una imágen más o menos nítida de todo lo que dijo la maestra.
Qué locura.
Qué concepto.
Qué fantasía.
Yo no veo absolutamente nada.
Saliendo de clase intenté comunicar a una compañera mi incapacidad para ver los rayos láseres de mi coronilla y mi cola, y, entre risas, me confesó que ella no podía poner la mente en blanco. Su truco era verse sentada en una butaca en el cine, frente a una gran pantalla de luz blanca vibrante. A veces, me dijo, tengo palomitas.
Cuando éramos niñas mi prima Karla veía cosas en las texturas de los vidrios esmerilados de la puerta de mi cuarto. Una vez dijo que había un señor sonriente, otra vez, un cachorro enroscado durmiendo. Hasta veía hot dogs y a Terry, el novio emo de Candy Candy, con su mullet y todo. Supongo que es obvio que diré, una vez más, que yo no veía absolutamente nada. Todo esto me daba bastante miedo, pensaba que mi prima estaba delirando de cansancio por haber estado todo el día en el sol y yo acababa por estar de acuerdo para ponerle fin a la locura.
Cuando tenía diez años mi cuerpo se lanzó en picada a la pubertad. Tuve una racha de crecimiento en la que podía sentir mis huesos moviéndose dentro de mi carne. La sensación era tan nueva que no podía nombrarla. No era dolor. Había algo, sí, pero no era, puramente, dolor. La bauticé como ansiedad ósea. Mis intentos de explicar las cosas siempre se alejaban de las metáforas visuales, y aludían a sensaciones, a estados emocionales. Usaba expresiones como tristeza muscular para hablar del cansancio después de la clase de ballet, o piel enojada para describir la sensación de ardor al haberme pasado de bronceada.
En mi adolescencia, había chicas capaces de hacer combinaciones increíbles con la ropa que tenían en sus clósets sin estar cerca de los clósets. Describían con detalle cómo combinarían una blusa específica de seda con hombreras con una bermuda arremangada. Recordaban el scrunchie y las pulseras con las que iban a complementar el look perfecto de 1993. Las descripciones incluían colores, patrones y texturas. Para mí, armar un atuendo siempre ha sido asunto de escoger prendas y ponérmelas, revisar con mis ojos si van o no en ese mismo momento. No entendía muy bien la ansiedad de no saber qué ponerse, o de estar pensando en esos temas, era una actividad imposible para mí.
Cuando entré a la licenciatura en artes, en las clases de pintura y dibujo, se trabajaba con modelos —unas frutas, un hombre bichi en alguna pose antinatural, un paisaje— pero en otras ocasiones había que inventar desde cero, sin referencia. En estos ejercicios era común que mis compañeros se frustraran. Decían sentirse defraudados de sí mismos por no tener la habilidad de imprimir lo que su mente había creado. Tenían una imágen precisa de la obra maestra de arte que el mundo merecía pero sus manitas inútiles lo arruinaban todo y trazaban cosas imperfectas que distaban de ser la obra de avanzada que habían imaginado. Genios intelectuales torturados habitando unas carnes tontas, sugerían que los maestros los calificaran con base en lo imaginado, no en lo presentado. No es que yo estuviera exenta de frustraciones y complejos, tenía noventa y nueve problemas pero ese no era uno.
Mis piezas —pinturas, dibujos, bordados y otros objetos— no existen hasta que existen. Supongo que hay obras de arte que son querubines en un limbo, en espera de habitar el cuerpo de un feto en gestación. Ya existen, ya tienen sus cachetitos rosas, sus rulos, sus nalguitas, sólo necesitan encarnarse. Mis piezas son almas amorfas y dispersas que primero invoco y junto en una nube, después en una masa que se va solidificando hasta convertirse en algo que amaso, formo, corrijo, estropeo y cambio. Para un ex, también pintor, era difícil declarar que había terminado un cuadro. La imágen inicial en su mente cambiaba mientras trabajaba en la real, así que, pasado un tiempo, le era difícil recordar el cuadro pensado y no sabía si el cuadro pintado había llegado a la meta. En el tiempo que viví con él se volvió obvio que yo no funcionaba así, aunque aún no podía explicar lo que intento explicar ahora. Que en mí, no hay una imagen mental. No tengo una meta. Mi cuadro está terminado cuando lo deciden mis ojos.
Desde hace algunos años, he dado talleres y clases universitarias de dibujo de figura humana con modelo. Uno de los errores más comunes de los estudiantes es que no dibujan lo que ven sino lo que recuerdan: si van a dibujar la boca del modelo que tienen enfrente, se forman una imágen mental de una boca genérica, no la del modelo, sino un símbolo de una boca que podría ser de quien sea. Entre menos experiencia tenga el dibujante, más trabajo le costará luchar contra el impulso de dibujar la boca genérica en lugar de la boquita real. Dibujar es observar, más que trazar, la habilidad que se debe desarrollar está en el ojo, más que en la mano. Cuando no tienes imágenes mentales no hay una lucha, la única opción es ver la referencia frente a tus ojos. Mi rol principal como instructora es recordarle al estudiante que dibuje lo que ve con sus ojos, no con su mente. Estoy simplificando los procesos de dibujo, son complejos y hay personas con memoria fotográfica que pueden dibujar de manera magistral, de memoria, sin ninguna referencia. Esas personas no forman imágenes genéricas, ellos recuerdan un momento congelado, un rostro, un paisaje tan nítido que lo pueden pintar o dibujar tal como si tuvieran la referencia enfrente.
Hace no mucho, ya siendo toda una señora, encontré un hilo en Twitter acerca de esta ceguera mental. Leerlo fue empezar a ver con claridad después de quitarte las lagañas. Las descripciones de la experiencia del autor eran comprensibles y sus palabras precisas, sabía el nombre de nuestra condición: Afantasia (bueno, aphantasia porque estaba en inglés). El término fue acuñado en el 2015.
Mis recuerdos y mis ideas están atados mayormente a un sentido parecido al tacto, a la memoria muscular, y a otras experiencias del cuerpo y sus misterios. Mi imaginación no está ligada a las imágenes. No tengo visor mental. No tengo el mind’s eye o la capacidad de visualizar algo, lo que sea. No pienso en imágenes.
Hay momentos infrecuentes en los que sí tengo un visor mental: en los sueños.
No son particularmente vívidos y fluctúan de imágenes a sensaciones puras. Al despertar, la parte visual es la primera en irse, casi de inmediato, aunque puedo retener la parte sensorial y la “trama” durante unos minutos o a veces para siempre. Esos pocos sueños son una probadita de un mundo al que no tengo acceso cuando estoy despierta, se sienten como magia pura. Especulo que quien tenga acceso y control de su visor mental tiene más oportunidades de experimentar algo similar a la magia, a lo divino.
Sería lógico pensar que algunas drogas pudieran darme acceso on demand, pero no ha sido así. Lo más que ha sucedido es que veo distorsiones de lo que está, pero no alucinaciones ni visiones reveladoras. En mi primera ceremonia de ayahuasca, un conocido con más experiencia en el tema tenía altas expectativas de que al terminar me diera por pintar cosas psicodélicas y jaguares con geometrías sagradas. Supongo que para los demás son visiones comunes en las ceremonias, yo sólo experimenté sensaciones táctiles. Ahí terminó mi potencial carrera como artista mística.
Es difícil creer en dioses y magia cuando no puedes reproducir las imágenes requeridas para entenderles, sin ninguna base científica, a esto le atribuyo mi nula espiritualidad. Tal vez otras personas con afantasia lo vivan de otra manera, pero me es imposible creer en mundos imaginarios tan complejos como los que exigen las cosmovisiones de cualquier sistema de creencias.
Hablar de mi afantasia ha tenido consecuencias. La reacción más común es de incredulidad y hasta un intento por convencerme de que no sé de lo que hablo. Me culpo: no soy hábil con las palabras y me dedico a hacer imágenes. Soy artista visual y soy visualista para una banda de jazz. Vendo imágenes. No tengo palabras eficientes para explicar que no soy una persona visual sin que parezca una broma mala.
Por otro lado, puedo entenderlos, a mí también me cuesta trabajo aceptar que todos los demás tienen una habilidad natural que me parece cosa de ciencia ficción.
*
Cuando era un bebé, me daban baños de sol para que mi hígado se activara. Me postraban desnuda junto a una ventana, como un pollo amarillo crudo, y me rotaban lentamente para que los rayos de luz tocaran la mayor parte posible de mi piel. De esta manera, mi cuerpo sabría que ya estaba en el mundo exterior y que había ritmos ajenos a él como el día y la noche.

Esther Gámez (Hermosillo, 1979) Es una artista plástica que ha desarrollado gran parte de su vida profesional en Baja California. Su producción abarca pintura, instalación, cerámica, arte público, ilustración científica, tatuajes, bordado y ahora, al parecer, también escritura. Le interesa hablar del cuerpo, de la naturaleza y de los horrores.
Descarga el PDF de La historia de mi vida en el siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/1uXHdJ8lIfKQje1kreFrXAXPR6-Jk5sM_/view?usp=sharing