por Jorge Ortega
Ante la denodada pretensión de la poesía mexicana última de sonar lo menos introspectiva posible y lo más desenfadada y fundida con los compases de la calle, el ruido, las efusiones del relajo, el coloquialismo, los referentes de los medios masivos, la agitación y la obsesión por vocalizar la circunstancia, toparse con Los disfraces del fuego (Atrasalante, Monterrey, 2015), que mira, a mi parecer, hacia el lado contrario, significa una grata excepción a la regla y una garantía de resistencia del temperamento poético a la dictadura de la moda en curso. Lo anticipa ya la música de Arvo Pärt que desde el pórtico de cada una de las cuatro secciones del libro se recomienda escuchar, un repertorio propicio a la sosegada exploración de la interioridad y cuya advocación transcurre esta reciente entrega de Manuel Iris (Campeche, 1983), poeta y académico afincado en Cincinnati, donde el alcalde de la ciudad, John Cranley, lo designó Poet Laureate durante el bienio 2018-2020.
Sin embargo, por más que la hondura reflexiva y el ensimismamiento pudieran suscitar interpretaciones de resonancia mística, otra es la orientación de Los disfraces del fuego, una obra escrita de cara al sonido y la materia, la tregua y el vacío, y no precisamente determinada por el magnetismo de la trascendencia o las potencias del diálogo divino. Las inquietudes de Manuel Iris se desprenden de la inmediatez, altar de ofrendas y de sacrificios condicionado por la paradoja, donde se yergue el cuerpo y la sed cobra sentido, donde arde el espejismo del deseo y se inmola el cuerpo, lo que, dicho con toda reserva, Nicolás de Cusa llamó coincidencia de opuestos, una noción de índole teológica que semeja regir las formulaciones de Los disfraces del fuego, zurcidas a partir de la confrontación de los absolutos capitales: presencia y ausencia, visión e invidencia, memoria y olvido, vida y muerte.
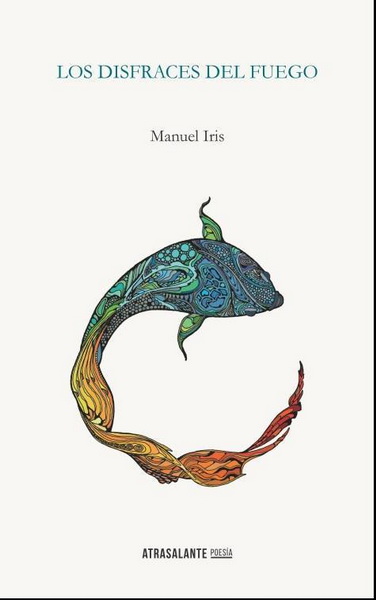
El primer apartado, Tintinnabuli, es impensable sin el fenómeno acústico, un estímulo perceptivo y un trance artístico rayano por momentos en la sacralidad, como a Nietzche le gustaba suponerlo. Manuel Iris reivindica el influjo desencadenante de la música en la elucubración poética y discurre en torno a las connotaciones del mutismo abismal, la nada, el sueño, la transparencia, el fulgor genésico, formas de plenitud que el velado poder integrador de una partitura, un coro o una ejecución instrumental concierta en calidad de sucedáneos o vasos comunicantes. No es por ello casual ni caprichoso, para abordar dichos conceptos, apelar al evocador trabajo de Arvo Pärt, tenue y dispuesto como un lienzo en blanco a las maniobras de la sinestesia. Fundado en los principios de contradicción y de complementariedad, Tintinnabuli posee naturalmente base discursiva en el sigilo, desmintiendo, sin proponérselo, la tesis de John Cage sobre las impurezas del mismo. Cito: “Si te repites tú, silencio; / si te ecas, / ¿qué ritmo se hace luz?”.
El segundo apartado, que otorga título a la publicación, se encarga de rastrear los avatares de la corporalidad, las mutaciones de la apariencia, un proceso que redescubre la tentativa de escudriñamiento del hecho poético a través de una indagación de los límites de lo tangible o de lo manifiesto. Manuel Iris somete a prueba la experiencia sensorial en tanto que vehículo de conocimiento y fuente de revelación. El argumento de esa puesta en duda reside en el constructo de la metáfora exponencial que consideraría las cosas una metáfora de otra metáfora, es decir, símbolo de un orden subyacente que constituye un símbolo de otra subyacente capa de realidad. De ahí las líneas siguientes, sentenciosas y reiterativas en su afán de fatigar el trasfondo de las palabras: “La desnudez también es un disfraz”, “Todo el amor es un disfraz desnudo”, “Sólo el amor es verdadero al tacto”. La sintaxis aforística facilita a Manuel Iris ensayar una ponderación de las fuerzas de gravedad de la existencia y perfilar una legislación del mundo, explotando la riqueza analógica de los términos que ostentan mayor peso moral, físico, afectivo, mas no sin cuestionar la ilusoria estabilidad de lo tocado y visto que se precipita en el incesante continuum de su propia metamorfosis: “Tu cuerpo es una forma de la música. / Es el disfraz de todo lo visible”, reza uno de los poemas.
Luego del tercer apartado, representado por una pieza única, “Fuga”, y amenizado por la “Misa Berlinesa” de Arvo Pärt, el cuarto movimiento del libro, Réquiem, regresa al programa musical del segmento inicial, “Für Alina”, del compositor estonio, con lo que el autor dibuja con el dedo una circularidad que no implica un cierre definitivo sino un recomienzo en la bella función regeneradora, poética en sí, que oculta de manera directa o colateral la tragedia del deceso, en sintonía con la concepción del eterno retorno y la conservación de la materia, pero, igual, con el tópico heracliteano del pantha rei o “todo fluye”, y las proposiciones de Lucrecio en De rerum natura que invitan a contemplar en el fallecimiento un tránsito hacia otra dimensión en aras de una permanente transformación de los seres vivos, eslabones de una totalidad interconectada. “Nace una flor / a los pies del ahorcado”. Manuel Iris tematiza el umbral de la desaparición, una zona fronteriza que ofrece una tiranía y una relatividad, un temor parcial y la bisagra de un nuevo origen, pues como anota nuestro poeta, “Tus rostros, muerte mía, son también / el mar de las repeticiones”.
Por lo demás, Los disfraces del fuego sobresale por un lenguaje de escasa adjetivación que confiere a los poemas un aire lacónico y despojado, conforme al supuesto minimalismo sonoro de Arvo Pärt. No obstante, hay que subrayar el carácter fluctuante del fraseo, que incluye a la letanía, y el patrón rítmico del conjunto que combina un variado espectro de confección textual que va de la pieza breve al poema en prosa, contando la confluencia del versículo. Es como si en la diversidad de estas modalidades la poesía desplegara un abanico de máscaras, un artilugio de polifonías que aspirase a reproducir las vacilaciones de la flama, las ondulaciones de la fogata rozada por la mano del viento. Los disfraces del fuego rinden así tributo a los misterios de un orden que cambia sin que lo notemos, como el milagro cotidiano de lo que damos por sentado o pasamos por alto sin registrarlo. Entre otros, José Gorostiza, Roberto Juarroz, José Ángel Valente y Clara Janés se han esmerado en revertir esa inercia. Es el oficio de fijar vértigos. Cazando las oscilantes iridiscencias de Los disfraces del fuego, Manuel Iris se afilia con dignidad y solvencia a esta notable familia.
Jorge Ortega es poeta y ensayista bajacaliforniano. Doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona y, desde 2007, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Su trabajo poético ha sido incluido en numerosas antologías de poesía mexicana reciente y ha sido traducido al inglés, chino, francés, alemán, portugués e italiano. Autor de más de una docena de libros de poesía y prosa crítica publicados en México, Argentina, España, Estados Unidos, Canadá e Italia, entre los que destacan Ajedrez de polvo (tsé-tsé, Buenos Aires, 2003), Estado del tiempo (Hiperión, Madrid 2005), Guía de forasteros (Bonobos, México, 2014), Devoción por la piedra (Coneculta Chiapas, 2011; Mantis, Guadalajara, 2016), Dévotion pour la pierre (Les Éditions de La Grenouillère, Québec, 2018) y Luce sotto le pietre (Fili d´Aquilone, Roma, 2020). Entre otros reconocimientos, obtuvo en 2000 y 2004 el Premio Estatal de Literatura de Baja California en los géneros de poesía y ensayo, respectivamente; en 2001 el Premio Nacional de Poesía Tijuana; y en 2010 el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines.

